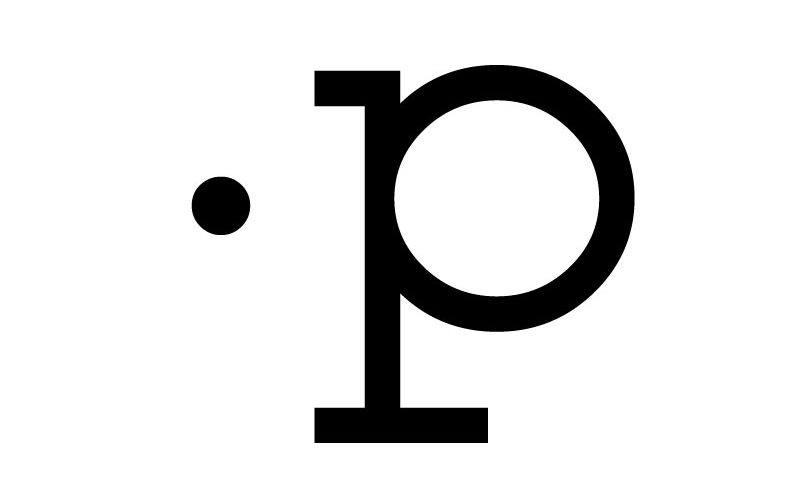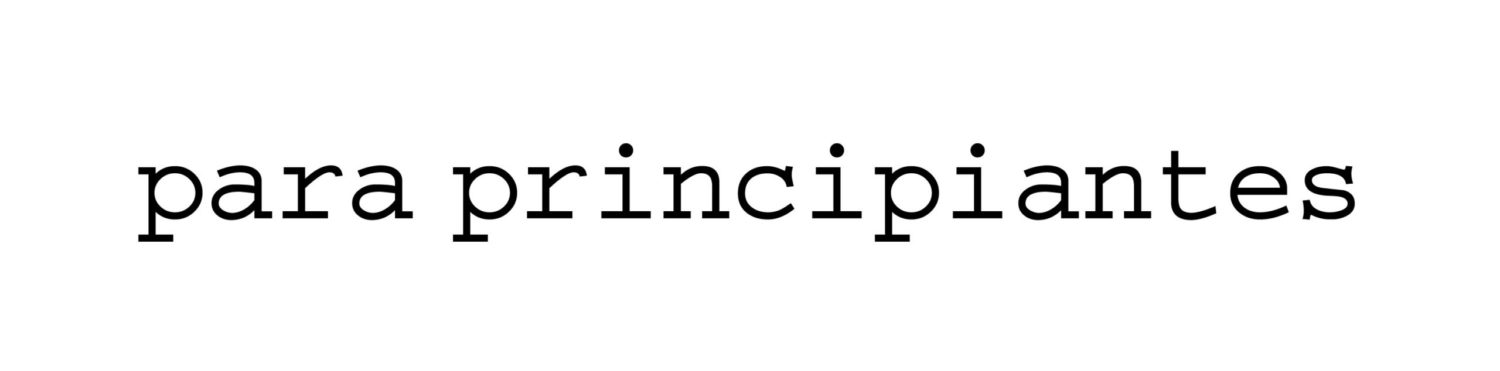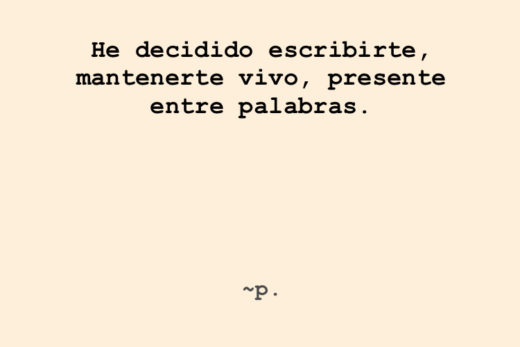Existen ropajes que encarcelan más que los barrotes y las celdas; miradas más profundas que la oscuridad y miedos tan insondables como la soledad. Existen ideales que coaccionan más que el fanatismo y la obstinación; palabras más dolorosas que los golpes y temores tan ligados a las raíces que, a veces, aunque quieras recorrer nuevos mundos, sigues llamando a la cárcel hogar.
Fátima Mohand Abdelkader era apenas una niña de 16 años cuando fue atraída y adoctrinada, un día de 2009, por la secta Takfir Wal-Hijra en La Cañada, el barrio musulmán de Melilla. El mayor epicentro de captación y aleccionamiento de jóvenes para estas células islámicas. Un barrio marginal donde prima la pobreza y la discriminación social, donde la mayoría de chicos no van a la escuela y el grado de analfabetismo y desempleo fomentan la búsqueda de dinero fácil y tráfico de drogas. Un barrio abarrotado de innumerables viviendas ilegales y calles polvorientas sin asfaltar. Un barrio donde la vida de Fátima cambió por completo. Sus camisetas de manga corta y sus minifaldas pronto fueron sustituidas por un burka que cubría todo su cuerpo. Aquella pudorosa y negra túnica tan solo dejaba a la vista de unos pocos sus profundos y oscuros ojos negros condenados a acatar las órdenes de los miembros que pertenecían a la secta del yihadismo, los takfiris. Aquella mirada, recelosa de los ojos masculinos, prevalecía en su rostro cansado de gritar al no ser escuchado. Fátima tuvo que renunciar a su vida y a sus amigos, abandonó sus estudios y su ilusión de hacer el bachillerato. Sabía que “ellos no aceptaban que estudiara. Eso suponía mezclarse con mucha gente y no les gustaba nada”. Todo cambió de la noche a la mañana tras ingresar en aquella secta de fanáticos. Todo lo que ella conocía, su mentalidad, su ideología, su día a día, su juventud. Todo cambió. Fátima ya no era la misma, ni siquiera contaría con el apoyo de su novio, Salam Mohand Mohamed. Como todo lo demás, él también era parte del trato. Tenía que dejarlo. No podía estar con él, no podía tocarlo ni mirarlo. Los únicos hombres que podían dirigirse a Fátima eran su padre y los takfiris.
Al principio, se dedicaba a rezar cinco veces al día en montes y casas abandonadas y acudía a clandestinas reuniones de la secta junto a otras chicas mayores que ella. La joven sabía cuáles eran las reglas: “Él nos preguntaba a nosotras. Nosotras no podíamos preguntar sobre nada mundano, sólo acerca de dudas relacionadas con el islam. Allí me leyeron las normas básicas de la secta: no podía comer carne que no fuera sacrificada por ellos; estaba prohibido escuchar música, ir al cine o ver la televisión; no estaba permitido hablar o mirar a los ojos de una persona del sexo opuesto, salvo a tu padre, a tu hermano o a tu marido. Tus ojos no debían cruzarse nunca con los ojos de un hombre. Tenías que bajar la vista y mirar al suelo; tenías que vestir de negro o de colores oscuros, cubrirte la cara y usar guantes hasta los codos. Las mujeres de los miembros de la secta usaban burka y nos animaban a usarlo”.
El adoctrinamiento que llevaba a cabo esta célula terrorista sembraba terror y pánico. El fanatismo que desprendían era pernicioso, conseguía sembrar odio a su alrededor y repudiaba a todo aquel que no tuviera su misma ideología. “Míralos, son peor que perros”, comentaban sin tapujos delante de Fátima. “Al principio me impresionaba, luego pensaba como ellos”, decía ella. Muy pocos conseguían salir de la secta y los que lo hacían eran perseguidos, amenazados y, en muchas ocasiones, torturados hasta la muerte. Fátima se convirtió en uno de ellos. Obedecía y no hacía preguntas, vestía como dictaban las normas y no cruzaba su mirada con la de ningún barón ajeno al grupo. Sin embargo, su novio Salam no se rindió e hizo todo lo posible por devolverle a Fátima la vida que tenía antes. Luchó por volver con ella y liberarla de las garras de los takfiris. Salam también había pertenecido a aquel fanático grupo yihadista tiempo atrás y sabía los riesgos que corría Fátima si no conseguía escapar a tiempo. Lo más probable es que se casara con alguno de ellos, tendría hijos y estos serían educados y entrenados para robar y matar a aquellos que consideraban ‘infieles’. No podía consentirlo. Ambos se veían a escondidas y Fátima se dio cuenta de que su vida estaba verdaderamente en peligro. “Elige. O ellos o yo”, le dijo Salam. Fátima quería huir, realmente lo ansiaba, llevaba pidiéndolo a gritos desde hacía mucho tiempo, pero nadie excepto Salam había conseguido salvarla.
Empezó a rebelarse y dejó de acudir a las reuniones clandestinas. Fátima lo había conseguido, había abandonado a los takfiris. Ya nunca más pertenecería a ellos, ya nunca volvería a esa oscura prisión que cubría todo su cuerpo y evitaba cualquier tipo de contacto con el exterior. Por fin, había visto la luz. Por fin, era libre. Las amenazas de los takfiris la perseguían día y noche, pero ya no tenía miedo. Salam estaba con ella. “Empezaron los rumores de que nos íbamos a Barcelona a casa de la madre de Salam. Queríamos irnos para escapar de esta gente y de La Cañada. Hicimos trámites para casarnos en el juzgado”, confesaba la joven. Ya era 8 de julio de 2009 y los preparativos para el viaje estaban casi terminados, tan solo quedaban algunos detalles antes marcharse. El novio de Fátima apareció en su casa y ella le ofreció un bocadillo. “No. Tengo un encargo que hacer en Farhana. Me han llamado para recoger un dinero y me ofrecen 4.000 euros de comisión”, dijo el chico. De repente, el pánico inmovilizó a Fátima y un sudor frío empezó a recorrer su cuerpo. Los latidos de su corazón comenzaron a palpitar lenta y débilmente. Por un momento, tuvo la sensación de que se iba a caer desplomada al suelo. Estaba segura de que era una trampa que le habían puesto los takfiris. Sabía que querían acabar con él porque no solo Salam había abandonado la secta, sino que, además, había conseguido que Fátima también renegara de ella. El joven, ingenuo y cegado por la necesidad, había vendido su vida por 4.000 euros y ella no podía hacer nada para evitarlo. Iría a Farhana con su amigo Rachid para llevar acabo aquel sucio trabajo. Le había prometido a Fátima que volvería por la noche para cenar juntos, pero no cumplió con su promesa.
Aquel día, los dos amigos, de apenas 21 años, se marcharon en su vehículo y lo aparcaron antes de pasar la frontera con Marruecos. Cruzaron a pie y allí los estaba esperando un coche que los llevó hasta el barrio de Farhana. Fueron torturados durante largas horas de manera cruel y despiadada en los bosques de Buyafar, en Marruecos, donde acabaron con sus vidas. Ambos se encontraban semidesnudos y atados de pies y manos, arrojados como si fueran animales. Los asesinos cavaron una fosa, pero no les dio tiempo a ocultar los cadáveres, por lo que abandonaron los cuerpos inertes cuyos rostros desfigurados hacía que identificarlos fuera un absoluto desafío. Habían usado un soplete con el que abrasaron sus caras y los genitales de Salam. Cuando hallaron los cuerpos realizaron tres autopsias, aunque la Guardia Civil de Melilla no podía indagar en la desaparición y muerte de los jóvenes porque el asesinato se produjo en Marruecos. La primera, realizada por orden judicial, se llevó a cabo en el hospital Hassani de Nador, donde el cuerpo de Salam fue reconocido gracias al pendiente que llevaba en una oreja. Los familiares de ambos jóvenes, destrozados por la pérdida, sabían que su muerte había sido lenta y dolorosa debido a las pésimas condiciones en las que habían encontrado los cuerpos. La segunda autopsia se hizo en Marruecos y la tercera en el Instituto de Medicina Legal de Melilla. En esta última, los cuerpos de Salam y Rachid que habían sido asesinados durante el 8 y el 9 de julio de 2009 y que no habían sido embalsamados hasta entonces, desprendían un fuerte y desagradable hedor a causa de su estado de putrefacción, lo que dificultaba aún más profundizar en los detalles de cómo habían sido asesinados. Los familiares y amigos de Salam sabían que su muerte había sido producto de una trampa. Los takfiris eran conscientes de que necesitaba dinero para irse con Fátima lejos de Melilla y los 4000 euros fueron el anzuelo que él, sin dudarlo, mordió.
Fátima se sentía abatida, no sabía qué iba a ser de ella ahora. Todos sus planes y el futuro que se imaginaba en Barcelona al lado de Salam se habían esfumado como por arte de magia. Volvía a estar sola ante el peligro y no tenía fuerzas para luchar. No sin él. Sabía que ahora irían a por ella, que le harían lo mismo o algo peor. La torturarían psicológica y físicamente por haber abandonado la secta. Cuando Fátima se rebeló y se marchó para estar con su novio y empezar una nueva vida lejos de Melilla, los takfiris se sintieron humillados. No podían consentir que eso quedara así. Un chico del barrio llamado Mohamed decía: “son takfiris, el que entra a su grupo ya no sale”. Y si alguien quería salir lo pagaba con la muerte. Así era como se vengaban de los infieles y, de esta manera, fue como Salam acató las reglas sin excepción. Es por ello que la gente de La Cañada sabía perfectamente lo que suponía pertenecer a uno de ellos. Fátima tenía miedo, mucho miedo. Apenas dormía por las noches e iba al psiquiatra. Consiguió un trabajo en un Burger King donde cobraba apenas 745 euros al mes. Eso la ayudaba a reconstruir su vida poco a poco, pero aun así se mantenía férrea a su objetivo: hacer justicia. Los dirigentes pagarían la muerte de su novio y el daño que le estaban causando. Un día, el coraje y la valentía la empujaron a hablar con uno de ellos. “Sé que lo habéis mandado vosotros”, le dijo fijando su profunda mirada en aquellos ojos masculinos que dejaron vislumbrar sorpresa e inquietud. “Si tú me hundes, yo te hundiré a ti. Me tiraré 30 años en la cárcel, pero me encargaré de que te quiten de en medio. ¿Por qué lloras por ese traidor? Te han hecho un favor”, respondió finalmente. En el barrio se había oído hablar que uno de los takfiris estaba enamorado de Fátima. Quizá eso fue otro aliciente que empujó a aquel grupo clandestino del yihadismo a quitarse a Salam de en medio. Era un traidor y un estorbo para ellos.
Cuatro años más tarde, en 2012, los culpables de aquel asesinato fueron detenidos y encarcelados. La oscuridad también llega a quienes la merecen. Por aquel entonces, Fátima había conocido lo que era el terror, la sumisión, la liberación, la muerte, la lucha y, finalmente, la rendición. La joven melillense había vuelto a su prisión. Su ira hacia los takfiris y su sed de justicia desaparecieron. Ya no quería vengar a su novio. Probablemente, seguir luchando le costaría la muerte y ese era un precio que no quería pagar. Estaba demasiado asustada para seguir con esa batalla en vano. Volvió a vestir esa larga, oscura y pudorosa túnica negra que durante tanto tiempo la tuvo presa, pero esta vez aquel niqab no solo cubría su cuerpo, sino también su rostro por completo. Cedió a casarse con uno de los dirigentes del Takfir Wal-Hijra y quedó embarazada de una criatura que sería adoctrinada para perpetuar aquella secta de asesinos, ladrones y fanáticos. Esta vez no había nadie que pudiera rescatarla de aquella prisión. Esta vez, su cárcel se convirtió en su hogar.