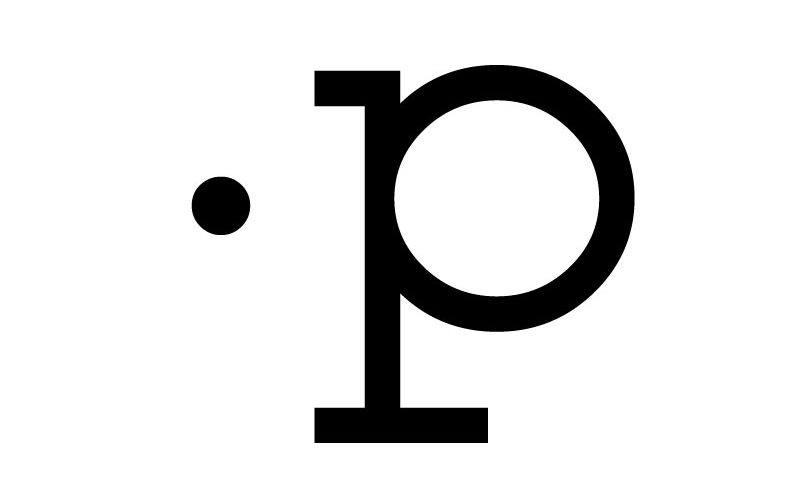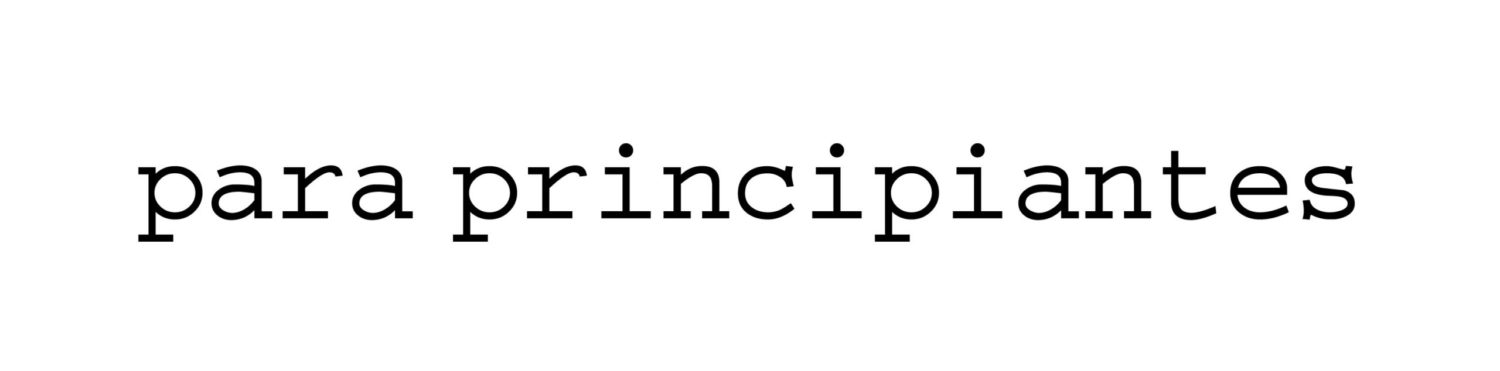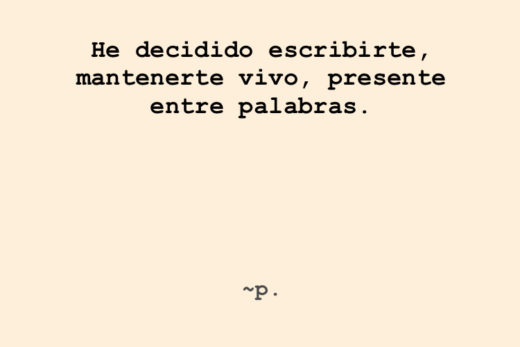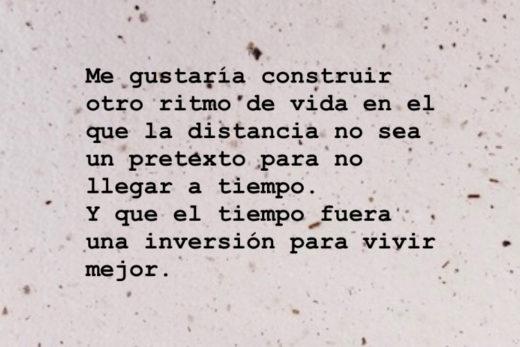A veces, cuando cierro los ojos, me encuentro sentada en un muro del castillo de Buda, contemplando las calmadas aguas del Danubio desde los 48 metros de altura que nos separan. Puedo notarlo, sí. Aún puedo sentir ese frío aire en la cara y mis gélidas manos, rojas y agrietadas, apoyadas sobre ese frío bloque de piedra en el que me encuentro mientras veo el sol caer a la vez que el alumbrado tenue y sutil de Pest ilumina sus vivas calles. Veo el reflejo de esas luces sobre las ya oscuras y profundas aguas del río. Aún puedo sentirlo.
Por suerte o por desgracia, no podemos elegir el lugar donde nacer. Simplemente, nacemos. Ahí, en una milimétrica parte de este planeta. Y, en mi caso, es más la suerte que tengo que la desgracia de ser de donde soy; de haber nacido en un país lleno de posibilidades y de oportunidades. Un país que no entiende de fronteras. Un país que se abre al mundo y nos lo brinda a cada uno de nosotros. Así, de lleno. Puertas abiertas para todo aquel que quiera aprender, explorar y descubrir nuevos paraderos y recónditos lugares.
Esto me recuerda que tengo que contaros otra parte de mi viaje. Vuelvo a cerrar los ojos e inspiro profunda y lentamente. Como una turista más de los miles que hay en Praga. Esta vez me encuentro paseando sin rumbo por el puente de Carlos. No alcanzo a ver lo que hay 5 metros por delante de mí. Las innumerables cabezas que rellenan las frescas y amplias calles dan cabida a todos los extranjeros que parecen caminar por inercia. Así que, yo también decido dejarme llevar. Y es que esta ciudad invita a eso, a caminar hasta perderte por la plaza de la Ciudad Vieja. A perderte para encontrar aquello que no andabas buscando. A buscar ese majestuoso Reloj Astronómico que alberga lo más valioso que tenemos las personas a nuestra total disposición, el tiempo. Tiempo del cual somos dueños.
Solemos quejarnos por no encontrar trabajo en nuestra ciudad, por tener que buscarnos un futuro lejos de todo lo que conocemos, lejos de nuestras comodidades. A veces, nos sentimos menospreciados; a veces, sentimos que nuestro esfuerzo no se valora, que aquí no nos quieren. Y es que, nos quejamos por puro vicio. No nos damos cuenta de que, por suerte, no nos están reteniendo; que la libertad está ahí para quienes quieran perseguirla; que podemos ir allá donde queramos porque no existen límites, salvo aquellos que nosotros mismos nos ponemos. Y si no nos gusta lo que hay fuera de ese milimétrico sitio donde nacimos porque hace demasiado frío en invierno o mucho calor en verano; porque la ciudad es muy grande y me pierdo o muy pequeña y me aburro; porque la comida no me gusta o porque la cultura es muy diferente a la mía; no debemos preocuparnos, nuestro hogar seguirá estando donde lo dejamos. Siempre estamos a tiempo de volver a casa, pero debemos tener presente que no siempre tendremos la oportunidad de vivir una nueva experiencia en esos lugares de los que tanto hablaban los cuentos que nos leían nuestros padres de pequeños.
Hemos escuchado en muchas ocasiones que hay trenes que no pasan dos veces. Así que, yo, por el momento, me compraré el siguiente ticket para no perder el próximo tren. Como dice Javier Reverte: “No hay nada que excite más el alma que los preparativos de un gran viaje, la sensación de que vas a irte, la inquietud que te produce lo incierto, la ignorancia de lo desconocido, la nostalgia de lo nunca visto, la lejanía que te espera, el misterio de la palabra “partir”.